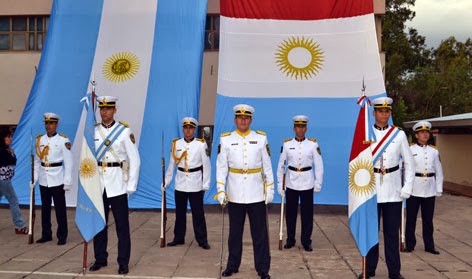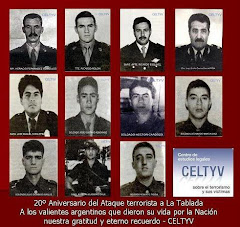Sendero Luminoso
Sendero LuminosoUNA TRÍADA INFERNAL
Las raíces setenteras del terrorismo
Fernando Díaz Villanueva
La de los setenta fue una de las décadas más lamentables de todo el siglo XX. Occidente terminó pagando los excesos en que había incurrido desde el final de la Guerra Mundial. Excesos de todo tipo: políticos, ideológicos, académicos y, especialmente, económicos
Fue una década de crisis en casi todo. La economía se despeñó, el dólar dejó de convertirse en oro, el paro se disparó por primera vez en cuarenta años y apareció el temido coco de la inflación.
La economía era sólo un síntoma de algo mucho más profundo. El mundo libre había dejado de creer en sí mismo. Habían pasado sólo treinta años desde el final de la Guerra Mundial. El gran vencedor de la conferencia de Potsdam y de la rendición del Missouri fue el capitalismo americano, que se tomó como modelo en el resto del mundo durante dos generaciones.
Ni siquiera la excepción soviética empañaba el éxito de los herederos de Jefferson. A mediados de los 60 el mundo era Estados Unidos. Punto. Dos tercios del PIB mundial se generaban dentro de sus fronteras, y cerca del 75% de las multinacionales eran norteamericanas. Los ejércitos americanos se paseaban por medio mundo, y los océanos eran de la US Navy, que en 1946 tenía listos para el combate unos 6.000 barcos de guerra de todos los tipos, incluidos 100 portaaviones y 700 destructores.
No ha existido en toda la historia de la humanidad un hegemón con tanto poder e influencia como el Estados Unidos de entre 1945 y 1970. La cultura yanqui era omnipresente, a través del cine y de la música popular. El planeta se reflejaba en Hollywood, Wall Street y Washington.
Semejante éxito no podía salirle gratis. A partir de finales de los 60 reapareció con extraordinaria virulencia un viejo fenómeno, el del terrorismo, aunque, por primera vez, a escala mundial y con un único enemigo.
El terrorismo de los setenta tenía un común denominador marxista y antiamericano. Podría pensarse que detrás de esa miríada de grupúsculos se escondía la URSS, obsesionada con desestabilizar Occidente. Algo de conspiración en la sombra había, pero sería demasiado simplista reducir el fenómeno a eso.
En los años setenta confluyeron tres tradiciones terroristas, a cuál más letal, equipadas con elementos marxistas y estructuralistas genuinamente parisinos y, en algunos casos, ideologemas de la nueva era que producían a granel las universidades californianas. La primera era la islámica, que hundía sus raíces en la Edad Media, en la secta religiosa de los Hashashin, o Asesinos. De ella bebieron los palestinos de la OLP. La incapacidad que mostraron los países árabes en el terreno militar para adueñarse por las malas de Israel llevó a los ulemas de las mezquitas a predicar la guerra santa contra el infiel, personificado en los judíos y, algo más lejanamente, en el hombre blanco de Norteamérica. La OLP fue la primera y mejor armada de todas las bandas terroristas de aquella época. Sirvió de modelo y de universidad para todos los contestatarios que en el mundo desarrollado (y en el subdesarrollado) se echaron al monte con el kalashnikov al hombro.
La tradición islámica enlazaba con la alemana de intelectualiza-ción de la violencia, convertida en vehículo necesario para cambiar el mundo y adaptarlo a la Idea. Fue la peor derivación práctica del romanticismo alemán después del nazismo. Nuestra ETA, por ejemplo, se adapta como un guante a esta variedad de terror, que ve en la violencia un imperativo moral.
 ETA: atentado a casa-cuartel Guardia Civil. Vic, Barcelona
ETA: atentado a casa-cuartel Guardia Civil. Vic, BarcelonaLa vía alemana al terrorismo arraigó con singular fuerza en los países subdesarrollados, sobre todo en Hispanoamérica, convertida en meca del terrorismo bajo la forma de guerrillas supuestamente populares. Gracias a los buenos oficios de los profesores de la Sorbona, la lucha de clases se transformó de un día para otro en el conflicto Norte-Sur, donde el Norte ejercía el papel de burgués explotador y el Sur el de obrero explotado. La atracción que una teoría tan falaz ejerció sobre la juventud criolla de la época fue grandísima. El que menos asumía que era cierta, el que más se metía en una guerrilla y se ponía a pegar tiros en nombre de no se sabe bien qué imperdonable ofensa de los señores de Washington a los pobres del continente.

El terrorismo intelectualizado de raigambre alemana tuvo en Francia sus mejores propagandistas. Allí fue donde se inventó la memez esa del "Tercer Mundo". Como no podía ser de otra manera, se le ocurrió a un académico, el sociólogo Alfred Sauvy. Si antes de la Revolución Francesa había tres estados, necesariamente enfrentados, en estos días habría tres mundos, que de un modo u otro habrían de chocar. El bueno, el noble, el heroico, era el tercero, a cuya costa vivía el primero, saqueando descaradamente sus riquezas.
De París salió también lo del "Norte" y el "Sur". El Norte, intrínsecamente perverso, blanco y capitalista, expoliaba sistemáticamente al Sur, bondadoso como el buen salvaje rousseauniano, de color y comunitarista. Había que devolver al Sur lo que en justicia le correspondía. Unos, en la ONU, lo intentaron por las buenas. Otros, en la Selva Lacandona, por ejemplo, por la malas. Ser terrorista no era algo malo. Se trataba no tanto de quitarle al rico para darle al pobre como de eliminar directamente al rico para que prevaleciese una especie de justicia cósmica.
El terrorismo que desde entonces azota Occidente tiene, pues, raíces y motivaciones básicamente occidentales, fruto de la muy indigesta empanada mental de los setenta. En aquella década se dio, además, la circunstancia de que en buena parte del mundo imperaban regímenes comunistas, a los que les venía de perlas que sus enemigos tuviesen problemas en casa. Alejaban así los inquisidores ojos de los defensores de los derechos humanos de sus campos de trabajos forzados con un atractivo señuelo.
Tanto la URSS y sus satélites como la China popular fomentaron el terrorismo todo lo que pudieron. A fin de cuentas, no tenían nada que temer. Los terroristas nunca cometerían atrocidades en un país socialista, y si lo hacían no vivirían para repetir la hazaña. El otro lado del telón de acero se convirtió en campo de entrenamiento y privilegiado santuario. Un lugar cálido y acogedor, no muy diferente de lo que representan Cuba y Venezuela para ETA.
Los comunistas soviéticos, que habían practicado el terrorismo antes de la revolución, se solidarizaron con la infame soldadesca anti-imperialista. El bloque del Este entrenó y financió a multitud de bandas terroristas. La Stasi germano-oriental, por ejemplo, dio apoyo y cobertura a los asesinos de la Baader-Meinhof. Los detalles se conocieron veinte años después, cuando se abrieron los archivos de la Normannenstrasse, pero en el Oeste lo sospechaban. Tal vez por eso a sus cabecillas los suicidaron en la prisión de Stuttgart. Alemania Federal, partida en dos por una alambrada de tres metros de altura custodiada por hombres armados, no se podía permitir el lujo de ceder un palmo de terreno.

Estados Unidos, por el contrario, los dejó entrar hasta la cocina. Fue allí donde nació la que posiblemente sea la banda terrorista más desconcertante del siglo XX: el Ejército Simbiótico de Liberación. Se trataba de un grupo de auténticos tarados –de extrema izquierda, naturalmente–, que escogió como emblema una cobra de siete cabezas sobre fondo rojo. Los simbióticos lo juntaron todo. Tomando como base el pensamiento de Marcuse, lo enriquecieron con todas las causas perdidas que por entonces estaban de moda: la de los negros, la de los indios americanos, la de las guerrillas andinas, la de los palestinos... Hicieron poco daño porque eran tan extremadamente anormales que sus desvaríos eran un plato demasiado pesado hasta para los estudiantes más fanáticos y entregados de Berkeley. Fueron, en definitiva, el símbolo de una década perfectamente olvidable, pero cuyos efectos aún padecemos.
15.12.2010
Libertad Digital - Suplementos