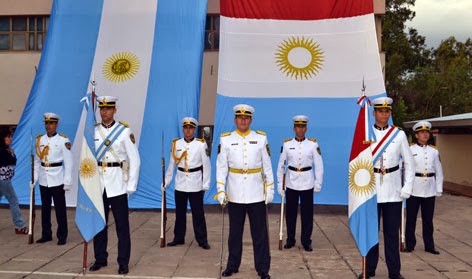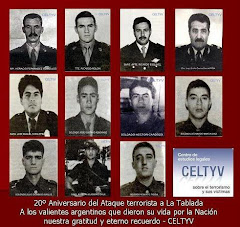Prisioneros tendiendo vías en el Círculo Polar Ártico
Fernando Díaz Villanueva
En la larga y criminal historia del G.U.L.A.G. (Dirección General de Campos de Trabajo) sólo se produjo un gran motín, que además fracasó: únicamente sobrevivieron, y por poco tiempo, 19 de sus más de 100 protagonistas. Tuvo lugar en 1942, en Lesoreid, un subcampo del terrorífico complejo de trabajo esclavo de Vorkutá, durante los meses en que el Ejército Rojo se batía en retirada por el avance alemán. La Wehrmacht nunca llegó hasta allí, pero un grupo de prisioneros, alentados por esa posibilidad, se lió la manta a la cabeza y se rebeló contra sus carceleros.
Se la conoce como la rebelión de Ust-Usa, por el pequeño pueblo siberiano donde los rebeldes trataron, en vano, de refugiarse tras la fuga del campo de concentración, una prisión forestal en la que los prisioneros se dejaban la vida talando árboles en condiciones brutales a cambio de un plato de gachas. No fue la primera ni la única evasión del Gulag, pero sí la que más aterrorizó a las autoridades soviéticas. Los prófugos ni se dispersaron ni se escondieron en la taiga; muy al contrario: se armaron y plantaron cara a las milicias del NKVD.
El cerebro del levantamiento fue un prisionero común, Mark Retyunin, condenado a trabajo forzado tras haber robado un banco. Cuando se produjo la rebelión llevaba diez años en Siberia y su situación era relativamente privilegiada en el campo. Los guardias le apreciaban y le habían encomendado la labor de dirigir las cuadrillas de trabajadores. Retyunin era de los pocos presos comunes que se dejaban la vida en los bosques; casi todos sus compañeros de presidio eran presos políticos provenientes de la Rusia occidental y condenados a la reeducación por la vía del trabajo.
Los presos políticos eran los que peor lo pasaban en el Gulag. Los capitostes les asignaban los peores trabajos en los lugares más insufribles, los situados por encima del Círculo Polar Ártico: allí, la esperanza de vida se cifraba en meses. En invierno la temperatura bajaba hasta los treinta bajo cero, y una oscuridad penetrante que duraba varios meses se ceñía sobre la región. En verano la tundra se convertía en un intransitable cenagal plagado de insectos. En sitios así las alambradas no eran necesarias porque, simplemente, no había posibilidad de escapar con vida.
Retyunin, sin embargo, tenía un plan que, a pesar de su buena disposición para con los amos, había ido madurando con los años. Primero liquidaría a los guardias rojos apoderándose de sus armas, luego tomaría el cercano pueblo de Ust-Usa y allí se atrincheraría con el resto de presos. El ejército no podría intervenir porque se encontraba en plena desbandada; además, su plan era rebelarse en pleno invierno, cuando las comunicaciones de Ust-Usa con el resto de Rusia quedaban interrumpidas.
La noticia del levantamiento no tardaría en ir saltando de campo en campo a través del inmenso archipiélago de Vorkutá. Como había muchos más prisioneros que guardias, era una cuestión de tiempo que toda la provincia de Komi se declarase en rebeldía sin que Moscú, sitiada por los alemanes, pudiese hacer nada para impedirlo.
El 24 de enero dio comienzo la rebelión. Se eligió ese día porque caía en sábado y los guardias acostumbraban a bañarse todos juntos en un barracón. Uno de los conjurados, un chino de nombre Lu Fa que trabajaba en los baños, cerró la puerta y avisó al resto para que se hiciesen con las armas y los uniformes, que incluían botas de invierno, sin las cuales era impensable adentrarse en la taiga. Retyunin coordinó la operación. Ya debidamente armado, asaltó el almacén principal y se hizo con provisiones y munición. Una hora después, el campo de Lesoreid había caído. La mitad de los prisioneros, unos 100, se unió al motín.
El grupo caminó hasta Ust-Usa. Una vez allí tomó la estafeta de correos, donde se encontraba la estación de radio, y cortó las comunicaciones. Ese fue el primer error que cometieron. Acto seguido tomaron al asalto la cárcel del pueblo y liberaron a sus prisioneros después de matar a los guardias que la custodiaban. Ese fue su segundo error. Les quedaba por hacerse con el cuartel de la milicia, bien pertrechada y cuyos miembros sabían que, de rendirse, lo que les esperaba era un tiro en la nuca. Los milicianos resistieron toda la noche en una batalla que se cobró varias vidas entre los amotinados. Los rebeldes carecían de artillería y no eran suficientes para conquistar el cuartel.
Los aldeanos, espantados por la fiereza de los rebeldes y temerosos de la reacción de la Cheka, huyeron al bosque y avisaron a las autoridades desde una emisora que el ejército tenía escondida. Una vez al corriente de lo sucedido, la NKVD puso toda la carne en el asador y envió un nutrido contingente militar para retomar el pueblo. Retyunin ordenó abandonarlo y buscar refugio en el bosque. Los rebeldes llegaron a un pequeño asentamiento maderero equipado con radio, donde se enteraron de que la milicia les seguía los pasos. Se internaron de nuevo en la taiga y buscaron refugio en una granja de caribúes.
El NKVD los encontró allí tres días después. Se produjo entonces un sangriento choque entre los abetos nevados. Una treintena de insurrectos consiguió salir con vida del enfrentamiento con los milicianos, que llegaban en manadas, bien comidos y provistos de munición. La única opción era internarse aún más en los bosques congelados, donde tendrían alguna oportunidad de sobrevivir, aunque fuese comiéndose los unos a los otros, como solía ocurrir en ciertas fugas de los campos siberianos. La técnica consistía en formar un grupo de tres para escaparse. Uno de ellos, sin saberlo, sería la comida de los otros dos. En el argot del Gulag, al tercer hombre se le llamaba "suministro andante". Así de brutal e inhumano llegó a ser el paraíso comunista soviético.
Los supervivientes de la sublevación de Lesoreid consiguieron esquivar a los milicianos durante meses, incluso ganaron nuevos adeptos huidos de los campos, pero las fuerzas flaqueaban y el cerco se estrechaba. Con la llegada de la primavera, la NKVD redobló sus esfuerzos, llenando la región de Vorkutá de hombres armados con la orden de disparar. Fueron abatiéndolos uno a uno, como a animales. Si los cogían con vida, los milicianos se entretenían mutilándolos hasta la muerte; luego los ponían en piras de leña y les metían fuego.
Con la idea de obtener información, los agentes de la Cheka ordenaron capturar vivos a algunos. Los detenidos fueron sometidos a meses de torturas y eternos interrogatorios, que solían terminar en el paredón.
En agosto la rebelión se dio por sofocada. Mark Retyunin se suicidó de un tiro en la sien antes de entregarse. El resto murió de hambre, frío y privaciones en la taiga o acabó en manos de los milicianos. Sólo sobrevivieron 19, que fueron machacados en las celdas de castigo y luego enviados de vuelta a los campos, donde morirían poco después.
Ninguno vivió para contarlo. No se supo nada de la rebelión de Ust-Usa hasta la desclasificación de los archivos de la KGB, medio siglo más tarde. Casi nadie ha mostrado interés en esta increíble historia de heroísmo y lucha por la libertad. Los rusos, con toda lógica, se avergüenzan de episodios como este. Los occidentales miramos para otro lado, no vaya a ser que se ponga en duda la honorabilidad de la hoz y el martillo, símbolo imperecedero del crimen de Estado, el culto a la ideología y el asesinato premeditado y sistemático de gente inocente. Una amnesia colectiva que hace buena aquella respuesta que el infame dramaturgo comunista alemán Bertolt Brecht dio al filósofo Sydney Hook:
Cuanto más inocentes son, más merecen morir.
Libertad Digital - Suplementos
08.06.2011