
José Javier Esparza
Franco recoge simultáneamente dos herencias del XIX: la del reformismo conservador y regeneracionista –pensemos en aquel "cirujano de hierro" que Costa reclamaba– y la del pensamiento tradicional, ambas actualizadas en el primer tercio del siglo posterior. Desde esa trayectoria, Franco encabeza el Gobierno del país durante casi cuarenta años. Bajo Franco se opera la gran transformación de la nación desde un paisaje casi decimonónico hasta una modernidad plena en lo social y en lo económico, con unas amplias clases medias y un elevadísimo grado de industrialización. Desaparecido Franco, el Estado queda bajo el gobierno de las personas e instituciones por él designadas. Todo eso acontece entre 1936 y 1978, si se acepta la convención –no del todo rigurosa– de cerrar la era de Franco con la Constitución que restaura la monarquía parlamentaria. En definitiva, con Franco tienen lugar las transformaciones más importantes de la España moderna. Por eso es la figura política decisiva de nuestro siglo XX.
Reconocer este carácter decisivo de Franco no impide, por supuesto, formular valoraciones negativas. Desde una perspectiva monárquica, puede reprochársele no haber devuelto el trono a sus titulares una vez lograda la pacificación del país (pero hay que recordar que sus titulares abandonaron voluntariamente el país). Desde una perspectiva liberal, puede reprobarse que la España de Franco limitara el pluralismo de fuerzas políticas, que mantuviera un perfil tradicional en cuanto a normas y convenciones sociales y que otorgara un peso tan obvio al Estado dentro del tejido industrial (pero cabe preguntar qué fuerzas hubieran podido ser esas en el desolado paisaje de posguerra). Desde una perspectiva democrática, puede criticarse que el régimen no se preocupara por establecer cauces para la participación política de los ciudadanos, ni siquiera bajo la forma –nunca bien asentada– de la democracia orgánica (pero cabe preguntarse, aunque duela, si acaso los españoles de aquellos años reclamaban masivamente tales cauces). Desde una perspectiva socialista o comunista, como es obvio, se podrá censurar a Franco por haber frustrado la experiencia revolucionaria del Frente Popular (pero cabe preguntarse qué sistema hubieran impuesto en España los socialistas y los comunistas de haber vencido en 1939).
Inversamente, desde una perspectiva tradicionalista podrá achacarse al régimen del 18 de julio su progresivo alejamiento de las formas sociales y políticas derivadas del prístino modelo tradicional (pero cabe preguntarse si una sociedad que acababa de vivir semejante marea revolucionaria habría aceptado la propuesta). Del mismo modo que, desde una perspectiva falangista, se ha afeado a Franco su abandono de la revolución pendiente (pero cabe preguntarse si aquella revolución pendiente estaba concebida de manera que pudiera plasmarse en una práctica objetiva y realista de poder).
Todas estas objeciones de parte a la política de Franco son admisibles y pueden ser sometidas a discusión: todas ellas arrojarán luz sobre rasgos profundos de nuestra historia. Pero ninguno de estos reproches menoscaba la dimensión histórica del personaje, su cualidad de figura decisiva del siglo XX español. Y junto a las reprobaciones, sería de justicia consignar los méritos y las aportaciones objetivas, que podemos sintetizar en una sola afirmación: Franco contribuyó a resolver el tradicional "problema de España".
Desde la España invertebrada de Ortega, los principales puntos de quiebra del edificio nacional habían sido identificados con nitidez: la división entre las clases sociales, la división entre las regiones, la división entre los partidos –esa triple división que luego José Antonio recogería en un célebre discurso–. Y la superación de tales divisiones era el horizonte esencial de todo proyecto reformador. La II República fracasó trágicamente en el reto: no fue capaz de resolver la cuestión social sino por la vía violenta de la lucha de clases, no fue capaz de solucionar el problema regional sino mediante cesiones infinitas al impulso de la periferia, y no fue capaz de solucionar el problema político –doblado, por cierto, con la cuestión religiosa– sino mediante la aniquilación física del contrario.
Franco no solucionó definitivamente estos tres problemas, pero, a su muerte, el balance era incomparablemente mejor que en 1939: las divisiones sociales se habían reducido decisivamente gracias al formidable desarrollo económico, que permitió el nacimiento de una anchísima clase media; en ese paisaje social, las divisiones políticas perdieron casi por completo su tensión revolucionaria; respecto al problema territorial, nadie podrá decir que en 1975 era más grave que cuarenta años antes o que treinta años después.
Estos elementos que aquí consignamos forman parte del juicio de la Historia. Son opinables, discutibles, y nadie podrá considerar perjudicial que se sometan a debate. De hecho, ese debería ser estrictamente el lugar de Franco, casi cuarenta años después de su muerte, en la vida pública española: un objeto de estudio. Pero, por desgracia, la imagen de Franco en la España actual no tiene nada que ver con la serena ponderación del juicio histórico. Al contrario, la era de Franco y su propia persona aparecen esperpénticamente deformadas bajo una perspectiva que oscila entre la mitología de masas y el folletón sentimental, y donde el general desempeña siempre el papel tópico del Malvado por antonomasia. Sin excepción conocida, quienes hemos tratado de acercarnos a la figura de Franco y a su régimen desde una perspectiva fría, neutra, racional, hemos cosechado la reacción airada de los defensores del orden. Se diría que hemos violado un terrible tabú, como quien osa mirar a los ojos del Gran Monstruo.
Franco se nos presenta hoy, en la rutinaria vulgata de los medios de comunicación y del discurso público, como un general que dio un golpe de Estado para arrasar la legalidad republicana y que instauró un régimen fascista que oprimió violentamente a los españoles hasta el día en que el dictador expiró. Esta descripción, que es la que podría proponer cualquier bachiller relativamente adelantado (los otros ni siquiera sabrían definir el objeto), es fruto del tenaz trabajo propagandístico que ha buscado legitimar al sistema de 1978 por oposición al régimen del 18 de julio. Pero es una imagen sencillamente falsa.
Franco no dio un golpe de Estado: se sumó a él en el último momento y cuando la sublevación ya estaba en marcha. Franco no arrasó la legalidad republicana: ésta ya había sido desmantelada desde las propias instituciones de la República por el gobierno del Frente Popular, si no antes. Franco no instauró un régimen fascista: el régimen no tuvo de fascista más que ciertos aspectos litúrgicos, formales, y generalmente limitados a los años cuarenta. Franco no oprimió violentamente a los españoles: excluido el periodo de la represión de la posguerra, la oposición a Franco fue tan minoritaria que no exigió grandes despliegues represivos; mucho menores, en todo caso, que los ejecutados por los regímenes totalitarios o autoritarios que le fueron contemporáneos en Europa. Y ese es, en definitiva, el gran drama de la posteridad de Franco: el país que él gobernó ha desdibujado su figura hasta hacerla irreconocible.
¿Quién fue Franco? Esencialmente, un general que, por trágicos azares políticos, condujo a España desde una premodernidad traumática hacia una modernidad prácticamente completa. En este carácter mixto de militar y político, doblado por una mixtura paralela de reformador y conservador, se condensa toda la singularidad histórica y también individual de la persona de Franco y de su obra. Ese es su sitio en nuestra Historia.
En lo que concierne a España, es sencillamente insensato que nuestra vida pública no ose mirar de frente a su propio pasado: es como si, de algún modo, nuestra democracia se avergonzara de sí. Lo cual tal vez explica esa descabellada operación, promovida por los gobiernos socialistas de Zapatero, de retrotraer el debate público ya no a 1978, sino a 1931. De Largo Caballero a Zapatero, camino de ida y vuelta, como si tres cuartos de siglo de historia de España no hubieran existido jamás. Algo así sólo puede ocurrir en una sociedad enferma. Más exactamente: en una sociedad enferma de sí misma, como el neurótico que se mira al espejo y siente una profunda extrañeza de sí y un intenso odio de su propia imagen. Y dentro del diagnóstico, tal vez, quepa incluir ese rasgo patológico que consiste en negar quién y cómo incorporó a España a una modernidad plena. Negar, en fin, que Franco es la figura política decisiva del siglo XX español.
Libertad Digital - Suplementos
18.5.2011







































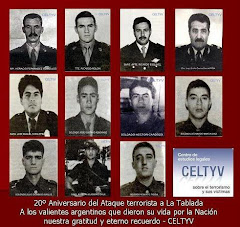





























No hay comentarios:
Publicar un comentario